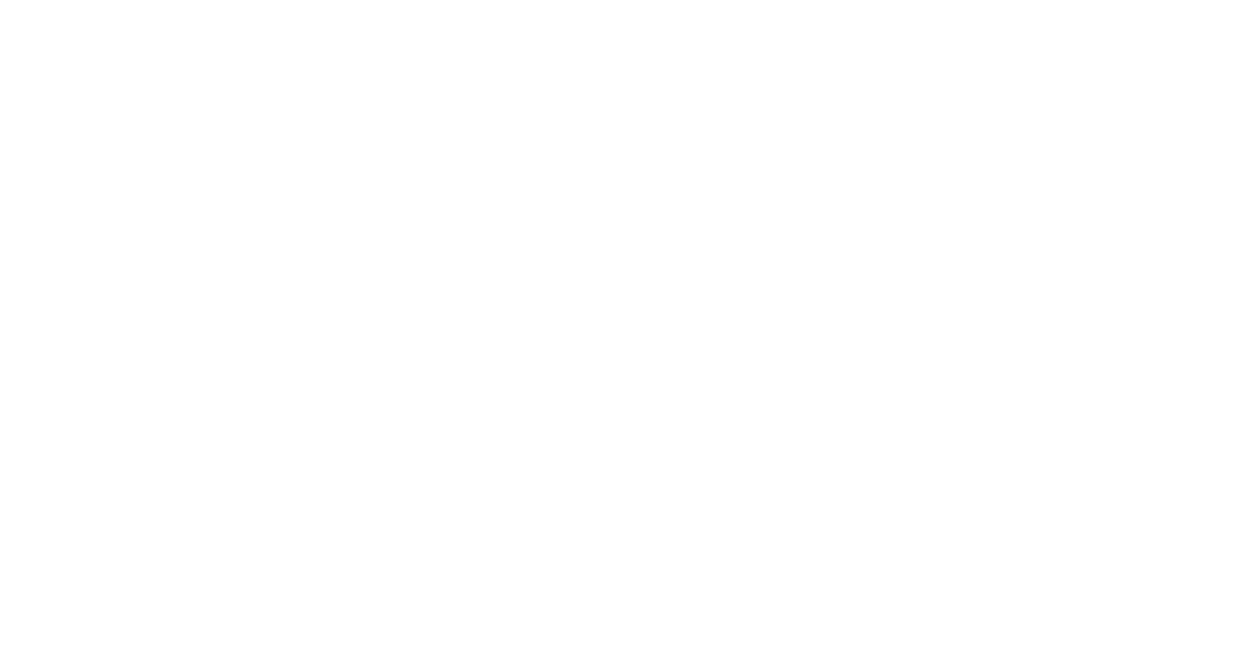Hola, gracias por tu pregunta tan pertinente y por tomarte el tiempo de investigar este tema. En la práctica clínica, la diferencia entre disforia de género e incongruencia de género sí tiene algunas implicancias importantes, sobre todo cuando hablamos de diagnósticos y vías de acceso a intervenciones. La disforia de género, como la define el DSM-5, exige que haya malestar significativo relacionado con la experiencia de no identificarse con el género asignado al nacer. Esto a veces ha sido un requisito para acceder a tratamientos médicos, como terapias hormonales o cirugías, especialmente en contextos donde todavía se requiere un diagnóstico clínico para justificar esos pasos.
Por otro lado, la CIE-11 introduce la categoría de incongruencia de género y la traslada fuera del capítulo de trastornos mentales, reconociendo que las personas trans o no binarias no necesariamente experimentan malestar psicológico solo por su identidad. En este sentido, se reconoce más la dignidad y autonomía de las personas, y se facilita el acceso a intervenciones sin tener que «probar» que sufren. En mi experiencia clínica en Chile, lo fundamental es centrar el trabajo en el proceso personal de cada consultante, guiándonos más por su autodefinición y sus necesidades que por etiquetas cerradas. La mirada biomédica puede ser útil para ciertos fines legales o de atención médica, pero desde la psicología buscamos acompañar y validar sin patologizar.
Al final, la clave está en escuchar, respetar y acompañar sin juicios, comprendiendo que cada experiencia de identidad es única. La autodefinición juega un rol muy importante, y desde ahí se puede construir un acompañamiento terapéutico que sea realmente significativo y ayuda a tomar decisiones informadas y coherentes con el bienestar de cada persona.